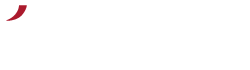ARTÍCULO DE OPINIÓN: EPISTEMOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
Con motivo del fallecimiento del científico argentino Mario Bunge el Mgs. Diego Blettler, docente e investigador de la facultad, nos invita a reflexionar sobre ciencia y epistemología en un artículo de opinión de su autoría.
Epistemología en la Universidad
El pasado 24 de febrero falleció en Montreal Mario Augusto Bunge, físico, epistemólogo y filósofo de las ciencias. Había nacido el 21 de septiembre de 1919 en Buenos Aires.
Me pareció oportuno, frente a este triste suceso, compartir algunas ideas respecto del tema que fuera de interés de tan destacado pensador Argentino. Convencido al igual que él, de la necesidad de incluir transversalmente estos saberes en el quehacer de los docentes de todos los niveles educativos, aunque muy especialmente en el nivel universitario.
La epistemología es una parte importante de la filosofía que estudia la validez del conocimiento. Nos dice hasta que punto podemos confiar en lo que creemos valido, nos muestra también, lo falaz que resulta abandonarse solo a nuestros sentidos y lo precavidos que debemos ser para no “dejarnos engañar” por ellos.
Seguidamente pretendo abordar esta aparentemente simple, pero a la vez compleja definición:
El hombre intenta comprender el mundo para hacerlo más confortable, trata de entenderlo sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible. En este proceso, construye un modelo artificial profundamente racional, sistemático, exacto, verificable y sin embargo falible. Ese dinámico y siempre creciente cuerpo o matriz de ideas es llamado "ciencia". Con sus diferentes características, métodos y objetos de estudio…
Así tenemos, por ejemplo las ciencias formales que demuestran o prueban, también encontramos ciencias fácticas que verifican (corroboran o refutan) hipótesis siempre provisionales, etc., etc. Independientemente del problema a resolver y cualquiera sea el abordaje, el saber científico construye “verdades”, que aunque transitorias, iluminan por un momento los diferentes sucesos y brindan una suerte de ilusión o espejismo de entendimiento.
Sabemos del carácter transitorio de las verdades científicas, sabemos de su falibilidad y sin embargo confiamos en ellas, fundamentalmente porque, con todo y sin dudas permiten intervenir en la naturaleza con inobjetables niveles de acierto. Por esto la ciencia se ha convertido en el eje vertebrador de la cultura contemporánea y motor de la tecnología, la ciencia ha venido a controlar indirectamente lar economía de los países (es importante comprender este punto). Por consiguiente, si se quiere adquirir o acercarnos una idea adecuada de la sociedad moderna, es menester estudiar el mecanismo de producción científica, así como la naturaleza de sus productos. De eso precisamente se ocupa la epistemología.
En un ambicioso intento de generalización me atrevo a sugerir que las ciencias, intentan exponer principios universales que se esconden en el interior de sucesos singulares. En efecto, se trata de descubrir lo que comparten los hechos particulares. …. “Al químico no le interesa ésta o aquella fogata, sino el proceso de combustión en general”…y como este, mil ejemplos de las más variadas disciplinas.
Dada la singularidad que define a cada hecho, cualquier generalización que propongamos acarrea un involuntario error, es evidente que el grado de acierto no es total para ninguna disciplina científica, no obstante, es claro también que el error es menor en una que en otras. Es menos confiable la previsibilidad en ciencias sociales que la previsibilidad en física o matemáticas…quizá, un grado intermedio de previsibilidad lo otorgan las ciencias fácticas y/o empíricas.
Sin embargo, lo común a todas las ciencias, lo que les confiere valor intrínseco (independientemente de su mayor o menor grado de predictibilidad) es precisamente su condición y aceptación de falibilidad, y por consecuencia la necesidad de perfeccionamiento continuo e inacabable, en contraste, claro está, a los dogmas.
En palabras del propio Bunge: "dogma" es, por definición, toda opinión no confirmada de la que no se exige verificación porque se la supone verdadera, más aún, se la supone fuente de verdades ordinarias.
Este entendimiento de la verdad, es muchas veces argumento de autoridad, criterio de verdad nefasto que ha mantenido enjaulado al pensamiento durante tanto tiempo y con tanta eficacia, atado a innumerables atrocidades históricas…Los totalitarismos por caso, (Hitler con su verdad incuestionable de la “superioridad de raza”, Stalin con su “incuestionable entendimiento socioeconómico”, la inquisición con su “verdad incuestionable” respecto del origen diabólico de las consideradas brujas, etc. Y así con muchos ejemplos actuales de entendimiento dogmatizado en materia política y económica; lastimosamente este fenómeno ocurre en nuestro entorno mas próximo con la muy frecuente y bizarra naturalización social de expresiones socio económicas y políticas que desgraciadamente devienen en aceptación social cuasi dogmatica, que obtura el juicio crítico y la necesaria duda…
¿Cuánto mejoraríamos como sociedad si frente a cada afirmación cotidiana que realizamos, por trivial que parezca, hacemos el ejercicio de poner a prueba (con honestidad intelectual) lo certero de los fundamentos que la sostienen?, seguramente ganaríamos en humildad y con esto conferiríamos mas valía alas opiniones diversas, aunque resultasen contrarias a la nuestra.
Nuevamente digo, y a riesgo de repetirme: el conocimiento científico, por oposición a la sabiduría revelada, es esencialmente falible, susceptible de ser parcial o aun totalmente refutado. La falibilidad del conocimiento científico y por consiguiente, la imposibilidad de establecer reglas inalterables que nos conduzcan a verdades finales, ayudan a ganar en modestia cuando opinamos de esto o de aquello.
A las hipótesis científicas se llega, en suma, de muchas maneras: hay muchos caminos posibles, pero el único invariante es el requisito de verificabilidad. La inducción, la analogía y la deducción proveen puntos de partida que deben ser elaborados y probados. Para que un trozo de saber merezca ser llamado "científico", no basta —ni siquiera es necesario— que sea verdadero. Debemos saber, en cambio, cómo hemos llegado a presumir que el enunciado en cuestión es verdadero.
Como corolario quiero cerrar el escrito con una frase de Mario Bunge que resume buena parte de lo debatido:
…“ Afirmar y asentir es más fácil que probar y disentir; por esto hay más creyentes que sabios, y por esto, aunque el método científico es opuesto al dogma, ningún científico y ningún filósofo científico debieran tener la plena seguridad de que han evitado todo dogma”.
Ing. Agr. MSc. Diego C. Blettler
Laboratorio de Actuopalinología
CICyTTP-CONICET/FCyT-UADER
Diamante, Entre Ríos